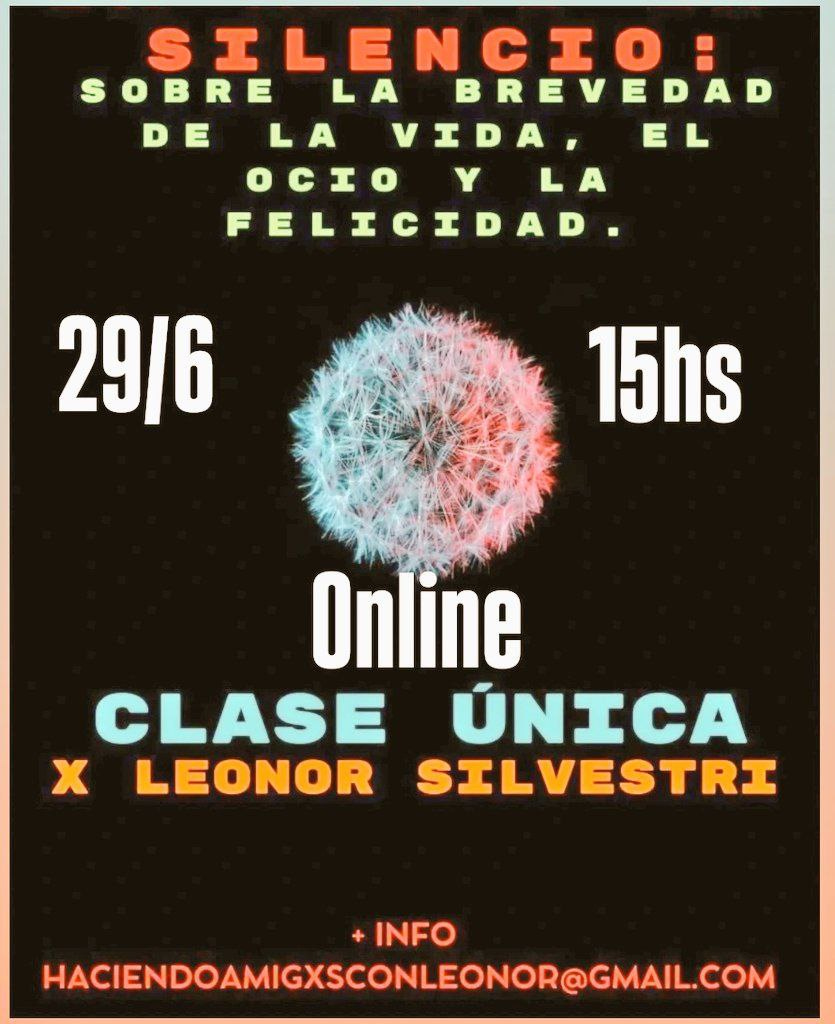Poética de la traducción
Traducir, trasladar, transpolar, transferir: todas operaciones entendidas como el traspaso de una materia discursiva de una lengua a otra; maneras en la que los seres humanos han intentado desarrollar un saber acerca de sí mismos para entenderse y modelarse, conservar textos y trasmitirlos a lenguas vernaculares. La traducción, especialmente de poesía, es una de las formas de conservar textos, en el sentido de que no se pierdan en el mar de los sargazos, pero a diferencia de la conservación de los manuscritos medievales (la labor del copista ágrafo, que ignora lo que lee), especialmente, la traducción de poesía es una poética de la trasmisión y la conservación de la poesía.
Comencemos comparando dos frases al azar que bien podrían haber sido escritas por Catulo:
1) Garchamos de parado contra la pared y su culo sacaba chispas.
2) Hicimos el amor de pie contra el muro y su trasero lanzaba flamas.
¿Cuál diría usted que es la versión “mal traducida”? ¿Cuál diría usted que imita un original en una lengua que realmente no habla nadie?
Si eligió la opción 1 como la versión “mala”, usted cree que las traducciones no son originales, y que la traducción puede ser una ciencia que aspira a la verdad y a calcar un texto en otra lengua.
Si eligió 2 como la versión menos satisfactoria, entonces usted estará de acuerdo cuando afirmamos que cada lengua es una visión del mundo y los hablantes o son rehenes de las lenguas que hablan y las padecen o son captores y las someten.
Como explica Yves Bonnefoy en su texto La traducción de poesía, no basta con decir, porque, para decir, antes hay que saber y ese saber exige un pensamiento previo de las cosas: un conocimiento que sólo se produce en un contexto y una situación. Para Bonnefoy “la traducción de la poesía es poesía en sí” porque “la poesía no significa: muestra”, hace sentir. De hecho, es en la traducción de poesía donde ese rigor se expone de manera más contundente dado que es puro estilo lo que perdura en la traducción, a menos que se la quiera hacer realmente ilegible, es decir, literal: “los mejores poemas se escriben con las palabras que sabemos utilizar mejor en nuestra propia vida”. Para Bonnefoy, traductores y poetas “forman parte de la misma comunidad”: la que capta “los cambios en la conciencia del mundo”, y los traslada de un modo histórico y lingüísticamente practicable, al adaptar a cada instante y cada lengua unos signos en continua modificación. Por eso, insiste en que la traducción de poesía supone una “liberación de lo universal”. Asimismo, es con la modernidad que la traducción aspira a esa monstruosidad denominada “verbatim” (literal).
Si una de las funciones de la poesía es inquietar el lenguaje, la traducción de poesía permite despejar un lugar de habla, recobrarlo y conservarlo para crear una genealogía de poetas-traductores que van de Marcial a Quevedo, de Safo a Catulo. Una conversación a través de los siglos (“cuando escucho con los ojos a mis muertos”), la traducción es la designación que hacemos de otro, pero es también una búsqueda de sí mediante una escucha atenta de ese habla. Donde había nada, un sinsentido producto de la distancia ligústica, es decir socio-política, con un mundo, la traducción de poesía crea sentidos y parentescos, una poética porque es una práctica.
Traducir es incorporar y transformar el trabajo de otro y establecer relaciones de parentesco y contigüidad con figuras y formas que son propias de otras configuraciones históricas. Una poética de la traducción como conservación y trasmisión entregar el original a través de si mismo que se re encuentra a través del texto de partida. El éxito de la traducción depende de la confrontación que el escritor haga con su momento histórico porque el poeta-traductor transmite, al extender su propia voz, su mundo tanto interior como el que le toca habitar y en el que le toca existir. No se puede negar en el acto de la re-escritura que el texto de origen estuvo allí: el resultado no puede escapar a la máxima anti-mimética de la literatureidad: el referente de la literatura es la literatura misma. El nuevo texto, en una nueva lengua, es el pretexto para su renacimiento: nueva identidad, nueva vida. La traducción, como metamorfosis, equivale a una re-elaboración y no a un mero espejo engañoso; la poética de la traducción de poesía está más cerca de Eco que de Narciso.
Asimismo, entendemos los procesos de comprensión como modos de traducción donde el lector “es traducido” en traductor, y donde el traductor decide qué elementos mostrar y cuáles borrar; así, ejerce su práctica meta-textualmente (en segundo grado) porque es un viajero entre lenguajes, culturas y convenciones performativas. Incluso el acto mismo de selección acerca de qué traducir (y cómo hacerlo) tiene implicaciones políticas para la trasmisión y conservación de los textos.
La primera dificultad con la que se encuentran los traductores es la que surge de los problemas lingüísticos de traducir materiales alejados en el tiempo y espacio, lo que Gérard Genette denomina las dificultades diacrónicas en su texto Palympsestos. La traducción debe encontrar la manera de actualizar, reponer o directamente generar toda una gama de semas y conceptos que ya no existen como tales: nombres de dioses y personajes mitológicos, conceptos constitutivos de otras civilizaciones arcaicas, contextos geográficos, etc. Lo que se desprende de la lectura es quienes traducen actúan ad-hoc para tratar de resolver los problemas de cada caso en particular porque la traducción es un problema lingüístico situacional y contextual mas no un problema de equivalencias y nomenclaturas. La transposición diegética aproximante de geografías y temporalidades responde a la necesidad de actualizar el texto frente a los ojos del público lector.
La traducción se verá afectada por la introducción de los parámetros ético/estéticos del período en cuestión, en un intento de “amortiguar” el choque de mentalidades que la diacronía produce entre un texto y otro. Cada vez que se (re-)escribe un texto, que se lo traduce y por ende, se lo conserva y se lo transmite, se lo incorpora a una cadena que constituye una matriz de textos constituidos por textos más tempranos a partir de y sobre la cual se debe leer y escribir el texto. Todos los textos están incrustados en otros textos. De ese modo, se crea un contexto donde la traducción deviene transacción cultural y donde quien traduce puede abrevar de varias fuentes para completar su “versión”.
Propongo a la traducción como un tipo de lectura y escritura intertextual indefectiblemente política porque cualquier aspecto en el que haga hincapié o cualquier punto que “desprecie” es un movimiento arbitrario. Los textos son siempre traducciones que le hablan a otros textos y que incluyen a sus lectores/traductores como sujetos textualmente constituidos. Cada traducción es un nuevo/viejo original que implica una transformación de la lectura del texto de partida, si quiere ser literatura más allá de una aberración práctica como google translator. La riqueza de la traducción está en la distancia que la separa del original, sólo así, y no como copia, podrá apreciarse el texto traducido y tendrá algún sentido no solo traducirlo sino leerlo. Pero para tales efectos, quien traduce deberá ser escritor de SU lengua y convertir su traducción en una intervención literaria en el campo intelectual en el que la produce.
La traducción insatisfactoria es la que cree en su práctica como fotocopia y no como el punto de partida para la reflexión filosófica, literaria, lingüística, sociológica o lisa y llanamente la creación de literatura de ficción. La traducción insatisfactoria apunta a borrar el acto mismo del borramiento que implica la traducción y así hacer desaparece al traductor/escritor, escritor en segundo grado o meta escritor, como deberíamos llamar tanto a traductores como escritores puesto que nadie parte del grado cero de la escritura, en pos de fingir ser la copia fiel del “original” a la que aspira.
Soy de la idea de que una traducción debería hacer valer el nombre de su segundo escritor al lado y en pie de igualdad (que no es lo mismo que identidad) con el autor.